Llegaba junto a la pequeña casa blanca que pertenecía al campo de trigo y allí desaparecía, como si ya no fuera necesario.
No importaba demasiado porque allí mismo se les había terminado la gasolina. Drew Erickson frenó el viejo cacharro y permaneció sentado allí, sin hablar, contemplándose las grandes y rugosas manos de granjero.
Molly dijo, sin moverse del rincón donde estaba, junto a él: —Seguramente hemos tomado un desvío equivocado.
Drew asintió.
Los labios de Molly estaban casi tan blancos como su rostro, pero secos, mientras que su piel aparecía bañada de sudor. Su voz sonaba opaca, sin la menor expresión.
—Drew, ¿qué vamos a hacer ahora?
Drew se miró las manos. Manos de granjero a las que el viento, seco y hambriento, que nunca tenía bastante buena marga que comer, les había arrebatado la granja.
Los niños, que iban en el asiento de atrás, se despertaron y asomaron las cabezas por entre los bultos y mantas polvorientos, por encima del respaldo del asiento, y preguntaron: —¿Por qué nos paramos, papá? ¿Vamos a comer ahora, papá? Papá, tenemos mucha hambre.
¿Podemos comer ahora, papá?
Drew cerró los ojos. Aborrecía la visión de sus manos.
Los dedos de Molly rozaron su muñeca con suavidad, dulcemente.
—Drew, quizá en esa casa nos podrían dar algo para comer.
Una arruga apareció junto a su boca.
—Mendigar —masculló—. Ninguno de nosotros ha mendigado nunca ni mendigará ahora.
La mano de Molly se cerró sobre su muñeca. Al volverse vio sus ojos y también los de Susie y del pequeño que le miraban. Poco a poco fue cediendo la rigidez de su cuello y de su espalda. Su rostro se puso blando e inexpresivo, informe, como una cosa que ha sido golpeada con dureza durante demasiado tiempo. Bajó del coche y emprendió el camino hacia la casa. Caminaba sin seguridad, como un hombre enfermo o medio ciego.
La puerta de la casa estaba abierta. Drew llamó tres veces. En el interior sólo había un silencio y una cortina blanca en la ventana moviéndose en el aire pesado, caliente.
Lo sabía antes de entrar. Sabía que la muerte estaba dentro de la casa. Era ese tipo de silencio.
Cruzó por un pequeño vestíbulo a un cuarto de estar limpio y no muy grande. No pensaba en nada. Estaba más allá de todo pensamiento. Iba en dirección a la cocina, sin preguntar, como un animal.
Entonces, al mirar por una puerta abierta, vio al muerto.
Era viejo y descansaba sobre una cama limpia y blanca. Llevaba poco tiempo muerto porque aún no había perdido esa última expresión tranquila, de paz. Debió saber que iba a morir porque vestía sus ropas de enterrar: un viejo traje negro, limpio y aseado, una camisa blanca y una corbata negra.
En la pared, junto a su cama, se apoyaba una guadaña. Entre las manos del anciano había una espiga de trigo, todavía fresca. Una espiga madura, dorada y cargada de grano.
Drew entró en la habitación, de puntillas. Había cierto aire tranquilo en el muerto. Se quitó el sombrero viejo y polvoriento y se quedó junto a la cama, mirándole.
La hoja de papel, sin doblar, estaba sobre la almohada, al lado de la cabeza del anciano. Estaba allí para ser leído. Tal vez una petición para que se le enterrara, o de avisar a un pariente. Drew frunció el ceño mientras leía el texto, moviendo sus labios pálidos y resecos.
Al que se encuentre junto a mí en mi lecho de muerte: Estando sano de juicio y solo en el mundo, como he declarado, yo, John Buhr, doy y lego esta granja con todas sus pertenencias al hombre que llegue. Sea cual sea su nombre o de donde proceda, no importa. La granja es suya, así como el trigo, la guadaña y la tarea que corresponda. Que lo acepte todo libremente, sin preguntas, y que tenga en cuenta que yo, John Buhr, soy sólo el que da, no el que manda. Y esto lo firmo y rubrico este día tercero de abril de 1938 (firmado) John Buhr. ¡Kirie eleisón!
Drew volvió sobre sus pasos a través de la casa y abrió la puerta de tela metálica.
—¡Ven, Molly! Que los niños se queden en el coche.
Molly entró en la casa y él la acompañó al dormitorio. Miró el testamento, la guadaña, y el campo de trigo sacudido por el viento caliente al otro lado de la ventana. Su pálida cara se tensó, se mordió los labios y se agarró a él.
—Es demasiado bueno para ser verdad. Debe haber algún truco.
—Nuestra suerte ha cambiado, simplemente —dijo Drew—. Tendremos trabajo, comida y un techo sobre nuestras cabezas para guardarnos de la lluvia.
Tocó la guadaña. Brillaba como una media luna. En su hoja habían grabadas unas palabras: «El que me empuña, empuña el mundo.» En aquel momento, las palabras no significaron nada para él.
—Drew —preguntó Molly, mirando las manos cruzadas del viejo—, ¿por qué..., por qué aprieta tan fuerte la espiga entre sus dedos?
Justo en aquel momento se rompió el silencio al llegar los niños corriendo hacia el porche. A Molly se le cortó el aliento.
Se quedaron a vivir en la casa. Enterraron al viejo en una colina, pronunciaron unas palabras apropiadas, regresaron, barrieron la casa, descargaron el coche y comieron algo, porque había comida en la cocina, montones de comida. Durante tres días no hicieron otra cosa que ordenar la casa, recorrer la tierra y dormir en buenas camas, y luego mirarse unos a otros sorprendidos porque todo hubiese ocurrido de aquel modo, y sus estómagos estaban llenos y había incluso un cigarro para que él fumara por las noches.
Detrás de la casa descubrió un pequeño granero y en el granero un toro y dos vacas; y había un pozo cubierto y un manantial debajo de unos árboles que lo mantenían fresco. Y en la caseta del pozo habían grandes trozos de ternera, tocino, cerdo y cordero, como para alimentar una familia cinco veces mayor durante un año, dos años, o tal vez tres. Había una mantequera y una caja de quesos, y grandes recipientes de metal para la leche.
En la cuarta mañana, Drew Erickson descansaba en la cama mirando la guadaña y comprendió que ya era hora de ponerse a trabajar porque en el campo grande el grano ya estaba maduro; lo había visto con sus propios ojos y no quería haraganear. Tres días de no hacer nada eran suficientes para cualquier hombre. Se levantó al despuntar el alba y se llevó la guadaña, sosteniéndola delante de él mientras caminaba hacia el campo. La levantó en sus manos y la blandió.
Era un campo de trigo muy grande. Demasiado para un solo hombre, pese a que un solo hombre lo había trabajado.
Al finalizar el primer día de trabajo, entró en la casa con la guadaña al hombro, en silencio, y había una expresión perpleja en su rostro. Nunca había visto un campo de trigo como aquél.
Maduraba en grupos separados, cada uno apartado de los otros. No se lo comentó a Molly ni tampoco le contó otras cosas sobre el campo, como por ejemplo que el trigo se pudría a las pocas horas de haberlo cortado. El trigo no solía hacerlo. No estaba demasiado preocupado. Después de todo, tenían comida a mano.
Al día siguiente, el trigo que había cortado y que se estaba pudriendo, había arraigado y crecía de nuevo en forma de pequeños brotes verdes, con pequeñas raíces, nacido de nuevo.
Drew Erickson se frotó la barbilla, preguntándose cómo, qué y por qué se comportaba de ese modo, y qué beneficios podría reportarle pues así no podía venderlo. Un par de veces durante el día se dirigió hacia la colina donde estaba la tumba del viejo, sólo para asegurarse que el hombre seguía allí, quizá con la vaga esperanza que encontraría alguna idea sobre el campo. Miró hacia abajo y vio la cantidad de tierra que poseía. El trigo cubría unas tres millas en dirección a las montañas y tenía unos dos acres de anchura, en trozos de semillero, trozos de trigo maduro y trozos de trigo recién cortados por su mano. Pero el viejo no le comentó nada de esto; ahora su rostro estaba cubierto de tierra y piedras. La tumba estaba al sol, con viento y con silencio. Así que Drew Erickson volvió a bajar para utilizar su guadaña, curioso, disfrutando porque le parecía importante. No sabía bien por qué, pero lo era. Muy, muy importante.
No podía dejar el trigo sin tocar. Siempre había nuevos trozos maduros; y, hablando con nadie en particular, pero en voz alta, se dijo: —Si voy segando el trigo en los diez próximos años, no creo que pase por el mismo sitio dos veces. Es condenadamente grande el campo. —Meneó la cabeza—. Y ese trigo madura así. Nunca demasiado a la vez para que pueda cortar lo maduro cada día. Así no queda sino grano verde. Y a la mañana siguiente, seguro, otro trozo maduro...
Era pura idiotez cortar el grano cuando se pudría tan pronto como caía. Al final de la semana decidió no hacer nada en unos días.
Se quedó en la cama, escuchando el silencio de la casa que no era nada parecido a un silencio de muerte, sino el silencio de cosas que vivían bien y felizmente.
Se levantó, se vistió, y desayunó despacio. No iba a trabajar. Salió a ordeñar las vacas. Se quedó en el porche fumando un cigarrillo, anduvo un poco por el patio de atrás, volvió a entrar y preguntó a Molly qué había salido a hacer.
—Has salido a ordeñar las vacas.
—Oh, sí —dijo, y volvió a salir. Encontró a las vacas esperándole, llenas, y las ordeñó y puso la leche en los recipientes de metal en la caseta del pozo, pero pensando en otras cosas. El trigo. La guadaña.
Se pasó el resto de la mañana sentado en el porche liando cigarrillos. Hizo unos barcos de juguete para el pequeño Drew y para Susie, luego se fue a batir la leche para hacer mantequilla y separó el suero, pero el sol se le había metido en la cabeza y le dolía; en realidad le ardía. No tenía ganas de comer. Siguió contemplando el trigo que el viento doblaba, sacudía y volvía a levantar. Flexionó los brazos, los dedos, los apoyó en las rodillas cuando volvió a sentarse en el porche, hizo como si agarrara algo en el aire, le picaba todo. Las palmas de las manos le picaban y le ardían. Se puso en pie, se limpió las manos en los pantalones, volvió a sentarse, y trató de liar otro cigarrillo y se volvió loco con la picadura y las mezclas y lo tiró todo refunfuñando. Tenía una sensación como si le hubiesen cortado un tercer brazo, o que había perdido algo de sí mismo. Algo que tenía que ver con sus manos y sus brazos.
Oyó el viento murmurando en el campo.
A la una de la tarde no hacía otra cosa que entrar y salir de la casa, sin decidirse a hacer nada, pensando en cavar una zanja de riego, pero en realidad, pensando todo el tiempo en el trigo, en lo maduro y precioso que estaba y en como ansiaba ser cortado.
— ¡Maldita sea!
Entró en el dormitorio y descolgó la guadaña. La tenía en las manos. Se sintió fresco. Las manos dejaron de picarle. La cabeza ya no le dolía. Había recuperado su tercer brazo. Volvía a estar intacto.
Era puro instinto. Tan ilógico como el rayo cayendo sin dañar. El grano debía cortarse cada día.
Tenía que cortarse. ¿Por qué? Pues porque sí, y basta. Se echó a reír mirando la guadaña en sus manazas. Después, silbando, la llevó al campo de trigo maduro y se puso manos a la obra. Se dijo que estaba un poco loco. Pero bueno, en realidad era un campo de trigo de lo más corriente... O casi.
Los días fueron pasando como caballos mansos.
Drew Erickson empezó a considerar su trabajo como una especie de dolor seco, de hambre y necesidad. En su cabeza se iban amontonando las cosas.
Un mediodía, Susie y el pequeño Drew reían y jugaban con la guadaña mientras su padre comía en la cocina. Les oyó. Salió y se la quitó de las manos. No les gritó. Sólo pareció muy preocupado y después de aquel día guardaba la guadaña cuando no la utilizaba.
Ni un sólo día dejó de segar.
Arriba. Abajo. Arriba. Abajo y a través. Otra vez arriba, abajo y a través. Segando. Arriba. Abajo.
Arriba.
Piensa en el viejo y en el trigo que tenía en las manos cuando murió.
Abajo.
Piensa en esta tierra muerta, con trigo viviente en ella.
Arriba.
Piensa en el extraño dibujo de trigos verdes y maduros, en el modo como crece.
Abajo.
Piensa...
El trigo se agitaba como una marea amarilla junto a sus tobillos. Drew Erickson dejó caer la guadaña y se inclinó para sujetarse el estómago, con los ojos nublados. El mundo le daba vueltas.
—¡He matado a alguien! —jadeó, ahogándose, sujetándose el pecho, cayendo de rodillas junto a las espigas—. He matado a muchos...
El cielo giró como un tiovivo en la feria de Kansas. Pero sin música. Sólo un zumbido en sus oídos.
Molly estaba sentada ante la mesa azul de la cocina pelando patatas cuando entró dando traspiés, arrastrando la guadaña tras él.
—¡Molly!
La vio nadar en el agua de sus ojos.
Pero estaba allí, sentada, con las manos abiertas, esperando a que él se desahogara.
—¡Recógelo todo! —le dijo mirando al suelo.
—¿Por qué?
—Porque nos vamos —dijo con voz apagada.
—¿Nos vamos?
—Es el viejo. ¿Sabes lo que hacía aquí? Es el trigo, Molly, y esta guadaña. Cada vez que se utiliza la guadaña en el trigal, muere un millar de personas. Les siegas y...
Molly se levantó, dejó el cuchillo y las patatas a un lado, y le dijo, comprensiva: —Viajamos durante mucho tiempo y casi no comimos hasta que llegamos aquí, hace un mes, y tú no has dejado de trabajar todos los días y estás cansado...
—Oigo voces, voces tristes, ahí fuera. En el trigo —insistió—. Diciéndome que pare.
¡Pidiéndome que no les mate!
—¡Drew!
No la oía.
—El campo crece mal, salvaje, como desatinado. No te lo había dicho. Pero es malo.
Molly se le quedó mirando. Sus ojos eran como vidrios azules, sin expresión.
—Crees que estoy loco, pero espera a que te lo cuente todo. Oh, Molly, ayúdame. ¡Acabo de matar a mi madre!
—¡Basta! —le dijo ella con firmeza.
—Corté un tallo de trigo y la maté. La sentí morirse. Así es como descubrí ahora mismo lo...
—¡Drew! —Su voz fue como un latigazo en su rostro, ahora asustada y furiosa—. ¡Cállate!
—Oh, Molly... —murmuró.
La guadaña cayó de sus manos al suelo, ruidosamente. Ella la recogió en un arranque de rabia y la apoyó en un rincón.
—Llevo diez años contigo. A veces no teníamos otra cosa que oraciones y polvo que llevarnos a la boca. Ahora, de pronto nos viene esta suerte y no puedes o no sabes soportarla.
Fue a buscar la Biblia al cuarto de estar.
Pasó rápidamente las páginas. Parecía el rumor del trigo movido por un viento suave.
—¡Siéntate y escucha! —le ordenó.
Les llegaron ruidos desde el exterior soleado. Los niños reían a la sombra de la gran encina, junto a la casa.
Leyó en la Biblia, alzando la vista de vez en cuando para ver los cambios en el rostro de Drew.
Desde entonces leyó algo de la Biblia todos los días. El miércoles siguiente, una semana después, cuando Drew se acercó caminando al pueblo, distante, para ver si había correspondencia, encontró una carta para ellos en la oficina de correos.
Cuando llegó a la casa parecía haber envejecido cien años.
Tendió la carta a Molly y le contó lo que decía con voz helada e insegura.
—Mi madre murió; el martes a la una de la tarde... Su corazón...
Todo lo que supo decir Drew Erickson fue: —Mete a los niños en el coche. Cárgalo de comida. Nos vamos a California.
—Drew —dijo su mujer, con la carta en la mano.
—Tú también lo sabes, es tierra pobre para el trigo. Pero fíjate cómo crece y madura. Y no te lo he dicho todo. Madura a trozos, un poco cada día. No es normal. Y cuando lo corto..., se pudre. Y a la mañana siguiente ha rebrotado sin mi ayuda, y vuelve a crecer... El martes pasado, hace una semana, cuando lo corté, era como si cortara mi propia carne. Oí que alguien gritaba. Era como si..., y ahora, hoy, esta carta.
»Molly.
—Nos quedaremos aquí, donde es seguro que comeremos, dormiremos y tendremos una vida larga y llevadera. ¡No quiero que mis hijos vuelvan a pasar hambre, nunca más!
Por las ventanas se veía el cielo azul. El sol, inclinado, daba en mitad de la cara tranquila de Molly, haciéndole brillar uno de sus ojos azules. Cuatro o cinco gotas de agua colgaban y caían lentamente del grifo de la cocina, brillando, antes que él mirara. Tenía una expresión resignada y cansada. Movió la cabeza, apartando la mirada.
—De acuerdo —dijo—. Nos quedaremos.
—¡Nos quedamos! —dijo Molly.
Recogió la guadaña, abrumado. Las palabras grabadas en el metal aparecieron deslumbrantes.
«¡El que me empuña, empuña el mundo!» —Nos quedamos.
A la mañana siguiente se dirigió a la tumba del viejo. Había un solo brote de trigo, fresco, en el centro. El mismo brote, crecido, que el viejo había sostenido en las manos varias semanas atrás.
Habló con el viejo sin obtener respuestas.
—Trabajaste en el campo toda tu vida porque tenías que hacerlo, y un día te encontraste con tu propia vida creciendo allí. Supiste que era tu vida. La segaste. Y viniste a casa, te vestiste para la tumba, tu corazón falló y falleciste. Así fue como ocurrió, ¿no es verdad? Y me cediste la tierra, y cuando yo muera, imagino que deberé cederla a otro.
La voz de Drew reflejaba espanto.
—¿Cuánto tiempo hace que ocurre esto? ¿Nadie está enterado de este campo y de su utilización excepto el hombre de la guadaña...?
De repente se sintió muy viejo. El valle parecía antiguo, momificado, secreto, seco, torcido y poderoso. Cuando los indios bailaban en el prado, el campo ya estaba ahí. El mismo cielo, el mismo viento, el mismo trigo. ¿Y antes de los indios? Algún Cro—Magnon musculoso y despeinado, empuñando una tosca guadaña de madera, quizás, y trabajando con torpeza a través del trigo viviente...
Drew volvió al trabajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Obsesionado con la idea de ser el que empuñaba la guadaña. Precisamente él. Se dio cuenta en un arranque de fuerza y de horror.
¡Arriba! «¡El que me empuña!» ¡Abajo! «¡Empuña el mundo!» No tenía más remedio que aceptar el trabajo con cierta filosofía. Era simplemente el medio de tener casa y alimentos para su familia. Tenían derecho a comer y vivir decentemente, pensó, después de todos esos años.
Arriba y abajo. Cada grano era una vida que cortaba limpiamente por la mitad. Si lo planeaba cuidadosamente —miró el trigo— él, Molly y los niños podían vivir eternamente.
Cuando descubriera el lugar donde crecía el trigo que era Molly y Susie y el pequeño Drew, nunca lo cortaría.
Y de pronto, como un aviso, lo tuvo allí sin ruido.
Allí mismo, delante de él.
Otra pasada de la guadaña y los segaba a todos.
Molly, Drew, Susie. Era seguro. Temblando, se arrodilló y miró los pocos granos de trigo. Al tocarlos, brillaron.
¿Y si los hubiera cortado sin darse cuenta? Se puso en pie, recogió la guadaña y se apartó del trigo, pero se quedó un buen rato contemplándolo.
A Molly le pareció muy raro que llegara a casa tan pronto y que la besara en la mejilla, sin ninguna razón.
A la hora de la cena, Molly comentó: —Hoy has terminado pronto. ¿Es..., es que el trigo sigue pudriéndose cuando cae?
Asintió, y se sirvió más carne. Ella sugirió: —Deberías escribir a los de Agricultura y decirles que vengan a verlo.
—No.
—Era sólo una sugerencia.
—Tengo que quedarme aquí toda mi vida. —Se le dilataron los ojos—. No puedo dejar que vengan y me echen a perder el trigo; no sabrían dónde segar y dónde no. Podrían segar en la parte que no conviene.
—¿Qué quieres decir?
—Nada —respondió, sin dejar de masticar—. Nada, olvídalo.
De pronto soltó el tenedor y dijo: —¡Quién sabe lo que querría hacer esa gente del gobierno! Incluso podrían..., incluso podrían querer arar todo el campo.
—Eso es precisamente lo que hace falta —asintió Molly—. Y empezar de nuevo, con semilla nueva.
Drew no pudo terminar de comer. Protestó: —No voy a escribir a ningún gobierno, ni voy a entregar este campo a ningún forastero para que lo are. ¡Y basta! —exclamó, y salió dando un portazo.
Recorrió el lugar donde las vidas de su mujer y de sus hijos crecían al sol, y utilizó su guadaña al otro extremo del campo, donde sabía que no podía cometer ningún error.
Pero ya no le gustaba su trabajo. Al cabo de una hora sabía que había traído la muerte a tres de sus antiguos y queridos amigos de Missouri. Leyó sus nombres en el trigo cortado y no pudo seguir.
Metió la guadaña en la bodega y guardó la llave. Había acabado con la siega de una vez por todas.
Por la noche fumó su pipa en el porche y contó cuentos a los niños para oírles reír. Pero no rieron mucho. Parecían retraídos, cansados, extraños, como si ya no fueran sus hijos.
Molly se quejó de dolor de cabeza, estuvo haciendo cosas por la casa con poco ánimo, se acostó temprano y se sumió en un sueño profundo. También eso era raro. Molly siempre se quedaba hasta muy tarde y siempre llena de vida.
El campo de trigo ondulaba bajo la luz de la luna, y parecía un mar.
Necesitaba que lo segaran. Ciertas partes necesitaban ser cortadas ahora. Drew Erickson permaneció sentado, tragando saliva en silencio, esforzándose por no mirar.
¿Qué ocurriría en el mundo si no volvía a ir más al campo? ¿Qué pasaría con la gente a punto de morir y que esperaba la llegada de la guadaña?
Esperaría y vería.
Molly respiraba dulcemente cuando él fue a apagar la lámpara de petróleo y se metió en la cama.
No podía dormir. Oía el viento en el trigo, sentía deseos de emprender el trabajo con sus manos y sus dedos.
A media noche se encontró caminando en el campo, con la guadaña en las manos. Caminando como un loco, caminando asustado, medio despierto. No recordaba haber abierto la puerta de la bodega ni sacado la guadaña, pero allí estaba, caminando entre el grano a la luz de la luna.
Entre estos granos había muchos que eran viejos, estaban cansados y tenían grandes deseos de dormir. El interminable y silencioso sueño sin luna.
La guadaña le aprisionaba, se agarraba a sus palmas, le obligaba a caminar.
Sin saber cómo, debatiéndose, se liberó. La echó al suelo, salió corriendo entre el trigo, se detuvo en medio y cayó de rodillas.
—No quiero matar a nadie más —gimió—. Si trabajo con la guadaña mataré a Molly y a los niños. ¡No me pidas esto!
Las estrellas siguieron sentadas en el cielo, brillando.
Detrás de él oyó un ruido sordo, como un golpe.
Algo se elevó por encima de la colina hacia el cielo. Era como una cosa viva, con brazos de color rojo, lamiendo las estrellas. Sobre su cara cayeron unas pavesas. Un olor espeso, el olor caliente, a fuego, vino con ellas.
¡La casa!
Con un grito, se levantó pesadamente, desesperadamente, mirando la gran hoguera.
La pequeña casa blanca, con sus encinas, se retorcía rugiendo en el estallido de fuego. El calor se arrastró colina arriba y él se encontró en medio. Cayó dando tumbos y lo dejó pasar sobre su cabeza.
Cuando llegó al pie de la colina no quedaba ya ni un madero, ni una cerradura ni un umbral que no estuviera envuelto en llamas. Hacía un ruido crujiente, como si estallara, como si se derrumbara.
Nadie gritaba dentro. Nadie salía corriendo, ni gritando.
—¡Molly! ¡Susie! ¡Drew! —gritó desde el patio.
No obtuvo respuesta. Entró corriendo hasta que sus cejas se quemaron y su piel se arrugó como papel ardiendo, encogiéndose, enroscándose en pequeños rizos.
—¡Molly! ¡Susie!
El fuego iba asentándose satisfecho. Drew corrió alrededor de la casa una docena de veces, completamente solo, buscando el modo de entrar. Luego se sentó donde el fuego iba asando su cuerpo y esperó a que todas las paredes se desplomaran, hasta que los últimos techos se combaran, cubriendo los suelos de yeso fundido y listones chamuscados. Allí estuvo hasta que las llamas murieron, el humo dejó de subir y llegó despacio el nuevo día; y no quedaba nada salvo rescoldos y ceniza, y un hedor ácido.
Sin tener en cuenta el calor que salía de las ruinas, Drew se metió dentro. Era aún muy oscuro para poder ver mucho. Un resplandor rojo se reflejaba en su cuello sudoroso. Estaba como un forastero en una tierra nueva y diferente. Aquí..., era la cocina. Sillas quemadas, la mesa, la cocina de hierro, los armarios. Aquí..., el vestíbulo. Ahí el salón y al otro lado la alcoba donde...
Donde Molly seguía viva.
Dormía entre vigas caídas y trozos retorcidos de alambre y metal.
Dormía como si nada hubiera ocurrido. Sus manos pequeñas y blancas estaban a sus costados cubiertos de pavesas. Su rostro tranquilo reposaba con un listón ardiendo sobre una mejilla.
Drew se detuvo, incrédulo. Entre las ruinas de su dormitorio humeante yacía sobre un lecho de pavesas, con su piel intacta, con su pecho subiendo y bajando, respirando.
—¡Molly!
Viva y durmiendo después del fuego, después que las paredes se habían desplomado rugiendo, después que los techos le habían caído encima y las llamas se habían alzado a su alrededor.
Sus zapatos desprendían humo después de haberse abierto paso entre montones de restos ardientes. Si se le hubieran quemado los pies y se les hubieran separado de los tobillos, no se habría dado cuenta.
—¡Molly!
Se inclinó sobre ella. Ni se movió, ni le oyó ni dijo nada. No estaba muerta. No estaba viva. Sólo yacía allí, rodeada de fuego que no la tocaba, ni la lastimaba en modo alguno. Su camisón de algodón estaba manchado de cenizas, pero no quemado. Su pelo oscuro se apoyaba en un montón de brasas al rojo.
Le tocó la mejilla y estaba fresca, fresca en medio del infierno. Pequeños suspiros temblaron en sus labios entreabiertos, medio sonrientes.
Los niños también estaban bien. Detrás de una cortina de humo descubrió dos pequeñas figuras acurrucadas sobre el rescoldo, durmiendo.
Llevó a los tres al borde del campo de trigo.
—¡Molly, Molly, despierta! ¡Niños, niños, despierten!
Respiraban pero no se movieron, y siguieron durmiendo.
—¡Niños, despierten! Su madre está...
¿Muerta? No, muerta no. Pero...
Sacudió a los niños como si fueran los culpables. Pero como si nada; estaban sumidos en sus sueños. Volvió a dejarlos en el suelo y se quedó de pie, mirándolos, con su rostro surcado de arrugas.
Sabía por qué habían dormido durante el incendio y continuaban durmiendo ahora. Sabía por qué Molly yacía allí, sin querer volver a reír.
El poder de la guadaña y del trigo.
Sus vidas debían haber terminado ayer, 30 de mayo de 1938, pero se habían prolongado simplemente porque él se negó a segar el trigo. Debían haber muerto en el fuego. Así era como debió haber sido. Pero como él no había utilizado la guadaña, nada podía herirles. Una casa había ardido y se les había caído encima y todavía estaban vivos, sorprendidos a mitad de camino, ni muertos ni vivos. Simplemente..., esperando. Y por todo el mundo millares como ellos, víctimas de accidentes, fuegos, enfermedades, suicidios, esperaban, dormidos, como Molly y los niños. No podían vivir. Y todo porque un hombre tenía miedo de cosechar el grano maduro. Todo porque un hombre pensaba que podía dejar de trabajar con la guadaña y que nunca volvería a trabajar con ella.
Está bien, se dijo. Está bien. Volveré a usarla.
No se despidió de su familia. Se volvió con una ira latente, contenida. Encontró la guadaña.
Caminó rápidamente y después comenzó a trotar, luego a correr a largas zancadas hasta el centro del campo, delirando, sintiendo el ansia en sus brazos a medida que el trigo azotaba sus piernas. Lo cruzó gritando y de pronto se paró.
—¡Molly! —gritó, y levantó la guadaña y la bajó.
—¡Susie! —exclamó después—. ¡Drew! —y volvió a manejar la guadaña.
Alguien gritó. No se volvió a mirar la casa destruida por el fuego.
Y entonces, sollozando desesperadamente, avanzó de nuevo por el trigo y segó de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¡Una, y otra, y otra vez! Fue dejando enormes cicatrices en el trigo verde, y en el trigo maduro, sin seleccionar, sin importarle, maldiciendo una y otra vez, jurando, riendo, con la hoja reluciendo a la luz del sol y cayendo bajo el sol con un zumbido cantarín. ¡Abajo!
Las bombas destruyeron Londres, Moscú y Tokio.
La hoja siguió segando enloquecida.
Y los hornos de Belsen y de Buchenwald ardieron.
La hoja iba despidiendo sangre roja.
Y los hongos vomitaron soles cegadores en White Sands, Hiroshima, Bikini y más arriba, a través de los cielos continentales de Siberia.
El grano lloraba como una lluvia verde, cayendo.
Corea, Indochina, Egipto, la India temblaron; Asia se estremeció, África despertó en la noche...
Y la guadaña siguió segando, chocando, cortando con la furia y la rabia de un hombre que había perdido tanto, tanto, que ya no le importaba lo que le estaba haciendo al mundo.
A pocas millas de la carretera principal, por un camino de tierra que no conduce a ninguna parte, sólo a unas pocas millas de la carretera abarrotada de tráfico en dirección a California.
Muy de vez en cuando, a lo largo de muchos años, un coche viejo se sale de la carretera, se detiene humeante delante de la ruina quemada de una casa blanca al final del camino de tierra, para pedir información al granjero que ven más allá, uno que trabaja como un loco, como una fiera, de día y de noche, sin parar nunca, en los interminables campos de trigo.
Pero no consiguen ayuda ni respuesta. El granjero está demasiado ocupado en el campo, incluso después de tantos años; demasiado ocupado segando el trigo verde en lugar del maduro.
Y Drew Erickson sigue con su guadaña, a la luz de un sol ciego y una mirada de fuego en sus ojos que nunca duermen, segando, segando, segando...
Ray Bradbury - El país de octubre
Ray Bradbury - El país de octubre
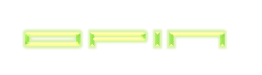











0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos alegra su visita a Replicante Nexus 6. Su comentario será publicado luego de reprobar la Prueba Voight-Kampff.